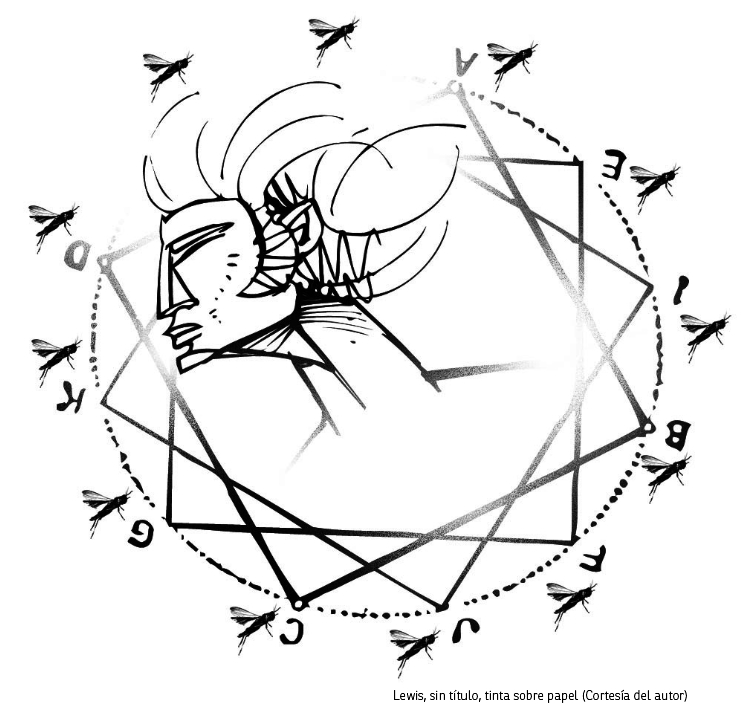A tan sólo un año de terminar su mandato, el Gobierno del Cambio puso a prueba una vez más las posibilidades reales del reformismo. Enterrado de nuevo, en el Congreso, el proyecto de Ley de Reforma Laboral, el Presidente anunció, justamente el Primero de Mayo, que iba a convocar a una Consulta Popular para que la ciudadanía se pronunciara sobre los cambios principales que contenía la reforma. Es éste un celebrado mecanismo de participación previsto en la Constitución. En teoría, permite incluso dirimir controversias, de otra manera insolubles, entre el Ejecutivo y el Congreso. No obstante, como resulta frecuente en el magno texto, esconde un subterfugio que supedita la participación a la representación: ¡Para que sea válida la convocatoria, es necesario que sea previamente aprobada por el Congreso!
Rápidamente, el 14 de mayo, el Congreso negó la propuesta del Presidente, mediante una votación en la que no faltaron las irregularidades. En consecuencia, el Gobierno anunció que si en veinte días –como se prevé en la Ley– el legislativo no repetía la votación, convocaría la consulta por decreto, lo que efectivamente hizo el diez de junio.
La grandilocuente discusión que se levantó enseguida no fue sobre el contenido de la reforma o de la consulta (12 preguntas) y ni siquiera expresión de las contradicciones políticas suscitadas por el reformismo, sino sobre la validez jurídica del procedimiento adoptado (el “Decretazo”, lo apodaron los medios de comunicación). Lo peor –muestra de las características políticas en nuestro país– es que la reacción no sólo provino de la oposición, que nunca ha dudado en utilizar la guerra jurídica, recurriendo cínicamente a leguleyadas que ni ella misma cree, sino también de las filas de la academia (1) y, en general de parte del progresismo que se supone partidario del cambio.
El once de junio, 24 asociaciones jurídicas y organizaciones no gubernamentales de defensa de los Derechos Humanos hicieron pública una dramática Declaración:
“Convocar la consulta popular por decreto es una decisión que se basa en una interpretación ilegal que erosiona la separación de poderes. Las posibles irregularidades en la negativa del Senado a convocar la consulta deben ser resueltas por los jueces competentes, y no por el Presidente. Las reglas del procedimiento legislativo y los controles mutuos que ejercen las distintas ramas del Poder Público pueden parecer simples formalidades. Contrario a eso, su importancia es central para evitar que un régimen presidencial se convierta en un régimen autoritario” (2).
Días antes, el primero de junio, el notable constitucionalista de las filas progresistas, Rodrigo Uprimny, en su columna dominical en la que fustiga a unos “altos funcionarios públicos”, como los llama, por su “risible” incompetencia en esta materia, particularmente cuando confunden “inexistencia” con “nulidad” de un acto jurídico, había expuesto su sustentación doctrinaria la cual prometía ampliar en un artículo de un conocido portal:
“La votación que negó la consulta existió pues fue anunciada por el presidente del Senado, se llevó a cabo y fue certificada por el secretario de la corporación. Otra cosa es que pueda ser nula por el vicio señalado por Benedetti (que no creo que lo sea). Pero mientras no haya una decisión judicial anulando la votación, o el Senado mismo decida reconsiderarla y repetirla, es indudable que la votación existe, produce efectos jurídicos y tiene que ser respetada por el presidente y el ministro del Interior. Cualquier otra cosa es un prevaricato y una grave ruptura de la separación de poderes” (3).
Así pues, las organizaciones de marras, queriendo hacer una seria advertencia, y sentando una posición de principios, concluyen reiterando:
“El respeto a los procedimientos, a la división de poderes y a los tiempos institucionales es la base sobre la que se construye la confianza democrática y se evitan los caminos autoritarios, incluso cuando estos se invocan en nombre de causas populares” (4).
La catástrofe no ocurrió. Uno de los argumentos esgrimidos por el Congreso para desaprobar la convocatoria, y que destacaron a posteriori las bancadas del “centro”, era que los temas de la consulta bien podían ser tratados por el mismo Congreso. El proyecto de Reforma Laboral resucitó, literalmente –por supuesto ya esquelético y maltrecho– y fue aprobado. La Consulta ya no era urgente, pero había cumplido su papel como mecanismo de presión sobre los congresistas. El sainete, sin embargo, puso al desnudo uno de los rasgos definitorios de nuestro régimen político que es a la vez el principal obstáculo institucional para cualquier cambio.
Fuera del Derecho no hay salvación
“Santanderismo” se le suele llamar en Colombia a ese hábito muy nuestro de reducirlo todo –los comportamientos individuales y colectivos, opiniones y decisiones objeto de discrepancia, las formas de conseguir algo, sobre todo en la relación con la administración pública ( los trámites) y especialmente la política– a un asunto de leyes o normas escritas. El recurso al abogado, conocedor de dichas normas y experto en su uso, termina imponiéndose. Si la denominación es rigurosa o no, poco importa, lo cierto es que el hábito existe y es fácilmente reconocible.
Esta reverencia y este culto a la normatividad ordenada y escrita, es un verdadero fetichismo. En términos generales y en sentido amplio, más allá de la cultura o idiosincrasia de un pueblo, es lo que se conoce como “formalismo jurídico”. Es la ideología y el “sentido común” de la mayoría de los abogados litigantes. En el campo de las teorías jurídicas, tendría su punto de partida en el Positivismo Jurídico, corriente que quiso contraponer al llamado “Derecho Natural” –que suponía una serie de principios superiores que definen lo justo y lo injusto y deben inspirar cualquier norma que se dicte, condicionando a ellos su validez– la existencia indiscutible de un único ordenamiento normativo: el impuesto por el legislador humano, es decir el Derecho Positivo. Lo importante de una norma no reside en si es justa (noción discutible), sino en si es válida.
Esta referencia exclusiva a los textos como sustancia de lo jurídico tiene, desde luego, varias vertientes, desde quienes se niegan a admitir la interpretación de la ley hasta quienes ajustan esa interpretación a la propia estructura jerárquica del ordenamiento. Se llega a considerar éste como un sistema cerrado, autosuficiente; la técnica consiste, por tanto, en deducir del mismo, por abstracción, la “regla general” que debe aplicarse en cada caso. En nuestro país se trataría entonces de una versión extrema: hay qué preguntarse simplemente cómo es el Derecho que tenemos y no cómo debería ser, cosa que correspondería a la moral. Así, una norma puede ser válida sin ser justa. Lo que cuenta es si fue dictada de manera válida por el Estado. Interesa en cambio, por ser funcional con respecto al orden social, la conexión entre la conducta ilícita y la sanción. En últimas, el Derecho se reduce a la fuerza; no es lo contrario como piensan los pobres de espíritu.
El resultado es que nuestro Derecho, tanto en su formación como en su aplicación, así como en el litigio, se ha convertido en un instrumento; más que eso, en un arma. No es que sea neutral, sino que está adaptado para que sea aprovechado por quien tiene la fuerza; funciona de manera proporcional a la cantidad de poder. Incluso en las cotidianas relaciones de mercado e interpersonales. Como se acostumbra decir en Colombia, en la conciencia de que el Derecho que sirve es el escrito: si puedo te “empapelo” y no te voy a dejar que me “empapeles”. A gran escala, en la lucha política, ya hemos visto cómo los grandes poderes utilizan la guerra jurídica para hacer imposible gobernar e invivible el país.
Otro Derecho es posible
Es posible, claro está, pensar en otro Derecho y eso se ha intentado en todo el mundo, en la teoría y en la práctica. Es una forma radical de abordar los atributos indispensables de un cambio histórico. Esta resistencia, en el plano jurídico, ha tenido lugar también en América Latina. Entre el fin de las dictaduras y la transición a gobiernos constitucionales, de los años setenta a los ochenta del siglo pasado, proliferaron grupos de abogados (Ong) que se dedicaron a prestar servicios gratuitos de asistencia jurídica, en sus reivindicaciones y luchas, a organizaciones populares de diversa condición, campesinos, comunidades populares urbanas, etcétera. Se sumaban a aquellos que, en medio de la represión, habían reivindicado los derechos humanos, buscando justicia para las innumerables víctimas. Hacían, pues, un uso del Derecho, a sabiendas de que, incluso en un sentido sistémico, éste reflejaba y estaba al servicio de los intereses dominantes, lo cual sugirió la denominación de “Uso alternativo del Derecho”, muy acorde con el lenguaje de las corrientes “basistas” o “anti-vanguardistas”, en ese entonces en boga.
Los “logros”, sin embargo, son más bien, como se sabe, producto de la movilización, de la acción, muchas veces criminalizada por el Derecho, de ahí que la acción judicial, propiamente dicha, sea complementaria, si bien precisa de un razonamiento jurídico y los resultados muchas veces terminen consolidándose en ese plano. Esta constatación sugirió la idea de que, a partir de este ejercicio del Derecho que algunos llamaron “Derecho insurgente” se estaba formando un nuevo Derecho que buscaba coherencia, un Derecho alternativo. Es en ese punto en el que se encuentra con una corriente intelectual de abogados norteamericanos y latinoamericanos, progresistas y radicales, provenientes del movimiento Derecho y Desarrollo, e inspirados en las elaboraciones de la Teoría Crítica del Derecho, que intentaron proporcionarle la coherencia buscada. De este encuentro surgió en 1978 una tentativa de construcción de red continental de lo que ya era un movimiento, red que recibió el nombre de Interamerican Legal Services Association, ILSA. Esta asociación, puramente política y flexible, dio lugar entonces a una organización que le sirviera de referencia, la cual, a mediados de los ochenta, ubicó su sede en Bogotá. En español, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (5).
No obstante, dadas sus características y la dinámica del movimiento, era claro que por Derecho alternativo tenía que entenderse algo más que una práctica distinta o una escuela o doctrina jurídica; tenía que aludir a una construcción social y política real, es decir una nueva forma legítima de regulación y por tanto de organización social, generalmente expresada en un sistema de normas, de carácter paralelo al existente, contrahegemónico, dentro de lo que llamamos el “campo Jurídico” (6). Esta fue la dirección de las elaboraciones, adoptada por los participantes en el movimiento. El punto de partida fueron las investigaciones acerca de las formas “jurídicas” –para la lucha, pero también para la convivencia– realmente existentes, aunque de carácter germinal, en comunidades populares campesinas y urbanas. El “Derecho hallado en la calle”, decían los brasileros. El nexo con la cuestión del poder es evidente; nunca se profundizó, pero una y otra vez aparecía el concepto de formas de poder popular. El panorama se completó con el reconocimiento de las formas jurídicas propias de los pueblos indígenas (que no deben reducirse a “costumbres”), dando lugar al debilitamiento del “monismo” jurídico –sólo es válido el Derecho que proviene del Estado Nacional– y la creciente aceptación del enfoque del “pluralismo jurídico”.
La historia de este movimiento es rica en búsquedas y aportes, pero sería muy largo de contar (7). Lo cierto es que cerró su ciclo histórico, abriendo uno nuevo con otros énfasis y características. En 1993 se realizó en Viena, la Asamblea Mundial de los Derechos Humanos. Nuevos aspectos y contenidos, empezando con el reimpulso del conjunto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ingresaron al discurso general de los Derechos Humanos. Pareció entonces que, independientemente de que el compromiso de los Estados haya sido casi nulo, se admitía una nueva base para la reconceptualización del Derecho, que superaba incluso la vieja clasificación de las Escuelas. En el campo de las elaboraciones en perspectiva emancipatoria, la idea de Otro Derecho cedió su lugar a la Reforma del Derecho.
Tal vez la escogencia de Colombia para sede del Instituto mencionado no resultó del todo afortunada. Mientras en el plano internacional las reflexiones y debates sobre el Derecho se ampliaban y cualificaban, en Colombia, la incesante y despiadada violencia colocaba en primer plano la defensa de los Derechos Humanos más elementales, a la vida y a la integridad física. Estas condiciones llevaron a una búsqueda de la “paz”, a través de la estabilidad, en la forma más expedita. Se pretendía seguir el camino de la “transición a la democracia” a la manera de Chile. Se reivindicó entonces la ortodoxia del Derecho liberal. Es cierto que se llegó a una nueva Constitución que consagró un “Estado Social de Derecho”, sólo que ajustado ya a los dogmas de la (contra)revolución neoliberal. Una paradoja. La violencia ha continuado, pero bajo el rostro fetichista del apego a las leyes y a las instituciones de la democracia.
Bailando con camisa de fuerza
El Derecho tiene pues un lugar preeminente a la hora de plantear cambios. Hay corrientes incluso en nuestro país, que, partiendo del positivismo, sostienen que siendo el sistema jurídico, como se dijo, un artefacto completo, autorreferente, él mismo prevé sus posibilidades de cambio. Incluso cuando se habla de “modernización” o de ajustarse a las “nuevas realidades sociales”. Se hace referencia así a la fase mencionada antes de la “formación” del Derecho en donde han de tenerse en cuenta las “fuentes” y aparecen entonces los actores del campo jurídico, los “creadores”, principalmente los legisladores y los jueces (8).
El peor error de nuestros abogados progresistas es ignorar o subestimar la verdadera naturaleza y el papel del Congreso, el pretendido supremo “creador” del Derecho. Presos de una cierta dogmática jurídica, imaginan que la ley ya expedida adquiere vida propia. Es dable una interpretación pero ajustada. Su labor se reduce a la aplicación en casos concretos. Son sacerdotes del Fetichismo. Cuando es necesario discutir, el único problema, como se recordará, es determinar la validez. Por ello le asignan tanta importancia a los procedimientos. Ignoran pues lo que todos sabemos: que el Congreso muy lejos del mito de la “voluntad popular” no es más que un conjunto de agentes de intereses particulares. La mayoría corruptos. Antes que expresión de sabiduría son operarios de un lenguaje jurídico. Por eso no van más allá de encontrar variantes en un entramado preexistente de normas. Sus productos son pues una cínica elaboración de intereses, hoy por hoy puramente mezquinos. No olvidemos que nuestra burguesía carece ya por completo de proyecto histórico. En eso queda la “majestad” de la “ley”, pero incluso de la Constitución. Como vimos, en cada artículo se esconde una zancadilla.
Pero los mejores de estos abogados progresistas pretenden acogerse a lo que se llama el realismo jurídico. Formados en las corrientes norteamericanas, añoran el Common Law. Quisieran parecerse a sus juristas; se quejan de que en Colombia no funcionen las cosas como en Estados Unidos que es su modelo. Muy lejos quedaron ya los que estudiaban (hasta los años cincuenta) el derecho civil en Francia, la dogmática alemana o el Derecho penal italiano. Otro es el centro de gravedad. En estas corrientes, a la majestad de la ley escrita se añade otra, la de los jueces, particularmente la de las Cortes. ¡Como en Estados Unidos! Las Cortes resultan ser las guardianas del ordenamiento normativo en cuya cúspide está la Constitución. Y tal como sucede con el Papa para los católicos, hay que predicar de ellas la infalibilidad. Aseguran la correcta interpretación de la palabra escrita.
De lo anterior se deduce que la posibilidad del cambio a través de nuevas leyes es, por decir lo menos, ilusoria. Estamos pues frente a una encrucijada. Una paradoja que vale la pena repetir aquí: ¿Cómo impulsar un cambio social y político de carácter histórico si los instrumentos que empleamos para ello, el Estado y el Derecho, también deben, a su vez, ser cambiados?
- En una Revista de la U Javeriana, por ejemplo, se pontifica: “Para expertos juristas no hay mucha discusión”. Y recoge las opiniones de varios sobre la inviabilidad de la consulta. Ver: https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/consulta-popular-decreto-petro/
- Dejusticia, Comisión Colombiana de Juristas, Cinep y otras, “COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA. Bogotá D.C. junio 10 de 2025”.
- Uprimny, R. “Benedetti, Miranda y la consulta popular” El Espectador, 1 de junio de 2025. Pág. 33
- Comunicado, Ibídem.
- Varios autores, ILSA, 20 años, Editado por Ilsa, Bogotá, 1998
- Esta aclaración es del todo fundamental. Obviamente la reflexión analítica sobre el fenómeno jurídico, es importante pero no suficiente. En este sentido es importante la perspectiva crítica, definida por García y Rodríguez como “el esfuerzo consciente por cuestionar los fundamentos de las formas jurídicas y sociales dominantes con el fin de impulsar prácticas e ideas emancipadoras dentro y fuera del campo jurídico”. Ver: García, M. y Rodríguez, C. (Eds.) Derecho y Sociedad en América Latina: Un debate sobre los estudios jurídicos críticos, Ilsa, U.Nacional , Bogotá, D.C. 2003. Pág. 17
- Ver Wolkmer, AC, “Introducción al pensamiento jurídico crítico” Ilsa, Bogotá 2003. Principalmente Cap. 3. También: Souza, María de Lourdes, El uso alternativo del Derecho: génesis y evolución en Italia, España y Brasil. U. Nacional, Ilsa, Bogotá D.C. 2001.
- Al respecto vale la pena leer a Eduardo Novoa Monreal, eminente jurista chileno quien tiene además el mérito de haber sido asesor jurídico en el gobierno de Allende. Artífice de la nacionalización del Cobre. En particular una de sus obras que lleva por título precisamente, El Derecho como obstáculo al cambio social. Siglo XXI Editores, Primera Edición, México , 1975.
- Investigador social, profesor universitario. Integrante del Consejo de Redacción Le Monde diplomatique, edición Colombia.